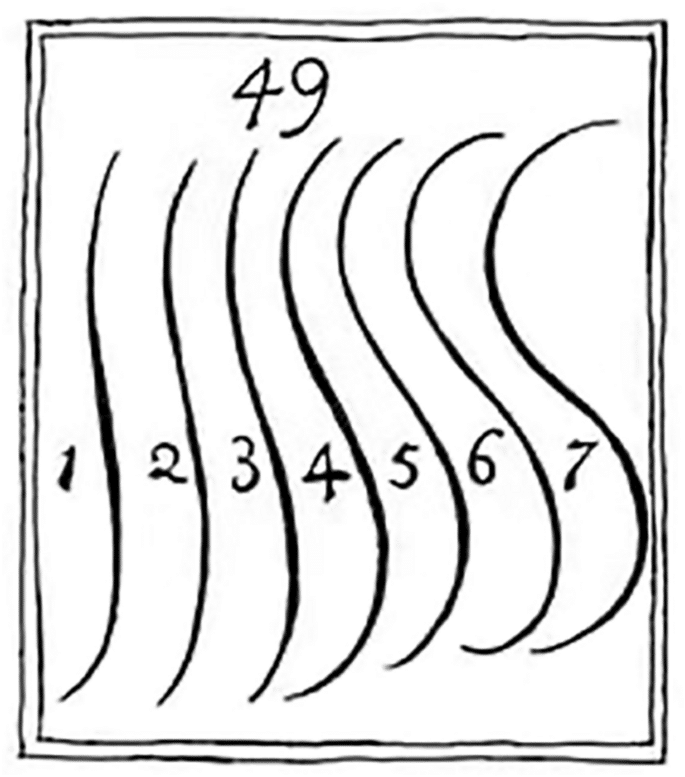Los entornos que habitamos, ya sean naturales o construidos, tienen un impacto significativo en nuestra salud, resiliencia y motivación. Sin embargo, hay una disminución notable en la calidad estética de los espacios habitables. Esta pérdida no es solo una preocupación arquitectónica, sino que refleja un problema socio-cultural y político más amplio. Refleja un declive de los valores culturales y tradicionales aquí y en todo el mundo y afecta a nuestra capacidad de cohesión democrática e interacción significativa. Esta erosión también debilita gravemente el principio de consenso de la democracia, que, para funcionar, debe ser más que un encuentro de sensibilidades individuales y opiniones subjetivas en conflicto.
El cemento de las sociedades democráticas, según el filósofo C. Taylor, es la capacidad de ir más allá de los propios intereses situacionales y alinear conscientemente la propia identidad con los valores colectivos como un camino hacia una mayor coherencia entre los diferentes grupos de interés. Es bastante fácil ver que esta es una cualidad que a menudo falta en el diálogo y las negociaciones políticas de hoy.
La belleza en nuestra vida cotidiana, en las estructuras que habitamos y en los espacios que atravesamos, no es solo una cuestión de placer visual. Los arquitectos, planificadores y diseñadores juegan un papel crucial para revertir esta tendencia. Se trata de crear entornos que nutran nuestros espíritus individuales y colectivos y ofrezcan un poder transformador. No solo en términos estéticos, sino como una necesidad humana fundamental que da forma a la comprensión de los demás y de nuestras interacciones de manera profunda.